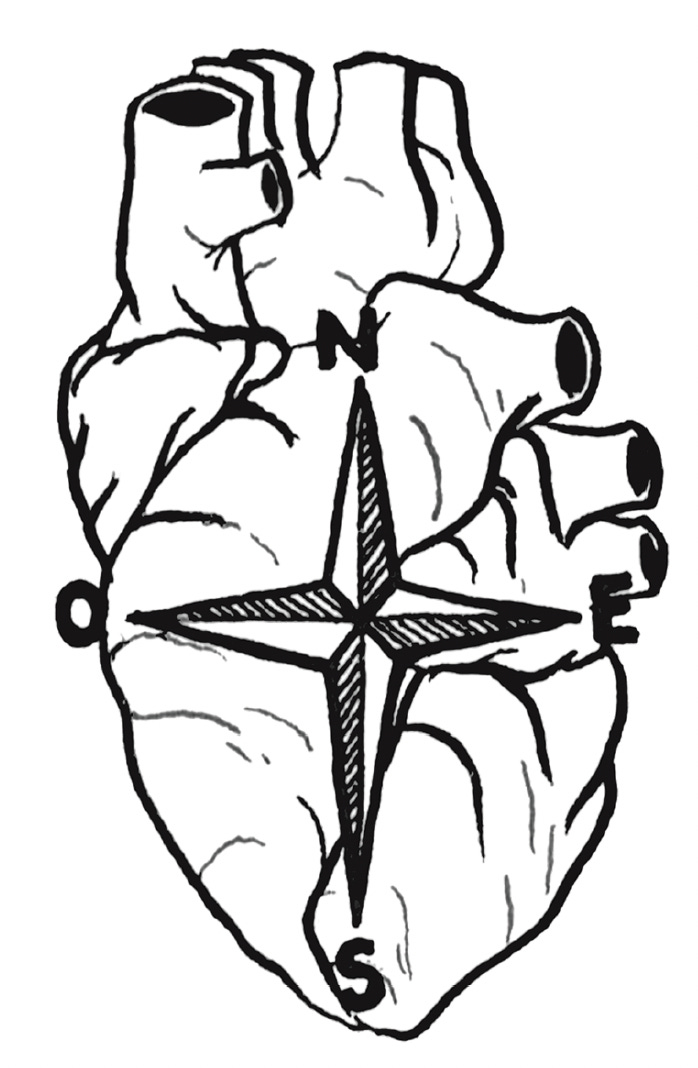Un ladrón de memorias me impulsó a viajar
El origen de Nómada Temporal.
Foto del lanzamiento de Nómada Temporal, 2017
Este fin de semana se cumplen nueve años desde la publicación de mi primer libro, Nómada Temporal. Por eso quise compartir aquí el texto con el que abre el libro: por qué me atreví a publicarlo y las circunstancias que le dieron origen.
Esta es una versión editada y revisada del texto original, y espero que la disfruten. Si quieren leer el libro completo, lo pueden encontrar AQUÍ.
Cada vez que alguien comenta o comparte La Bella Práctica con otros, la comunidad crece. Les agradecería que la compartieran con alguien esta semana y me ayudaran a seguir sumando al espacio.
¡Muchas gracias!
Nómada Temporal
Y madrugar, poeta, nómada,
al crudísimo día de ser hombre.
César Vallejo
La oficina estaba cerca de mi casa. De vez en cuando manejaba las pocas cuadras para prepararme de comer y ahorrarme dinero.
Ese mediodía estacioné mi carro al lado este del terreno. Al bajarme vi la puerta de atrás abierta: un portón de madera que llevaba a un patio trasero de piso de tierra, en el que apenas había una mesa y cuatro sillas de plástico.
Al entrar noté que la puerta que daba a la cocina estaba abierta de par en par. Algún extraño había entrado. Me apresuré con curiosidad y miedo, y la respiración hacía coro al retumbe del corazón.
Esta era la segunda vez que se metían rompiendo la pequeña ventana de la cocina. La primera revisé cada rincón y las pocas cosas de valor. Todo estaba allí. Me extrañó que lo único que faltaba fuera un anillo de plata que dejé en el lavamanos. Pensé que no habían podido llevarse más cosas por algún contratiempo.
Sin embargo, al acostarme esa noche noté que faltaba algo en mi cuarto. Se sentía vacío, como si hubiera un espacio que no existía antes. Era la caja de madera que había tenido a los pies de la cama desde la adolescencia. Ahí guardaba recortes, boletos de conciertos, fotografías, cartas de amigos y amoríos adolescentes.
Imaginé que el culpable había sido algún ladrón especializado en usurpar memorias, alguien a quien le daba placer sentarse a husmear en la vida de otros, buscando tesoros que pudiera adjudicar a la suya: cosas que odiar, cursilerías, pedazos de papel con bromas sin contexto, declaraciones de amor, fotografías de extraños, gente viendo al vacío, imágenes que le ayudaran a inventarse historias.
Esperé un rato para ver si recibía una nota pidiendo un rescate. Pensé que me contactarían para exigirme dinero a cambio de mis recuerdos. Al ver que nadie se comunicó en las primeras horas, inicié una operación de rescate por todos los callejones de mi vecindario. Esa semana, antes de ir al trabajo, manejaba todas las mañanas por los caminos de tierra, sacándole la vuelta a enormes contenedores negros de basura, buscando una caja de madera con calcomanías de bandas de rock, estaciones de radio, campañas políticas y citas cursis.
A veces en el camino había papeles amontonados, fotos, bolsas de plástico que parecían cargar lo que había coleccionado por tantos años. En una ocasión vi a una mujer de lentes obscuros y varias capas de ropa encima, caminando lento, con una bolsa negra al hombro, recogiendo latas de aluminio para vender por libra.
—Oiga, ¿ha visto una caja blanca de madera con memorias dentro? —le expliqué algunas de las cosas que buscaba, las fotografías, los osos de peluche que me había regalado una novia en la primaria.
—No, no he visto nada así —me respondió la indigente.
Esta segunda vez que invadieron mi casa parecía como si hubiera habido una tormenta dentro de sus paredes. Como si los árboles hubieran escupido todas sus hojas al interior. Los nuevos intrusos esparcieron lo que encontraron: el contenido de mi refrigerador, el azúcar, la sal, la pimienta, leche, huevos, nopales, queso. En el piso vi hojas de laurel, comino, cilantro, todo revuelto, sazonando algún caldo etéreo, jugando una broma que solo ellos entendían.
En la sala faltaba la televisión que me habían regalado un par de meses antes, por mi cumpleaños. Me asomé al cuarto y el colchón estaba volteado, el resto del clóset encima de todo, documentos rotos, almohadas sin funda, pasta de dientes embarrada en los azulejos de la pared.
Me senté en donde pude y comencé a llorar, moliendo todo lo que traía en el pecho. Lágrimas gordas me corrían en pares por las mejillas. A veces sonreía, pensando que el ladrón de memorias no se había podido comunicar conmigo y había regresado a vengarse por mi indolencia.
Esta vez se había llevado todo lo que pudo.
Esa noche no pude dormir. El lugar era todavía un desorden; la ventana seguía vencida, el olor revuelto en el que se había convertido la casa. El temor.
Un amigo me invitó a quedarme en su departamento en cuanto se enteró de lo ocurrido. Llevaba una maleta pequeña y pensé que necesitaba unos días para comenzar a poner todo en su lugar.
Hice el reporte a la policía y los agentes me aseguraron que la persona responsable era alguien conocido. Los uniformados declararon que no había razón para tanta cizaña en un robo a plena luz del día. Me preguntaron si tenía enemigos y no pude responder con certeza; no conozco a nadie que malgastaría de esa manera el tiempo. Me llamaron unos días después para decirme que no habían encontrado otros casos de robo domiciliario en la zona en unos meses, pero que se mantendrían en contacto.
A todos nos dan ganas a veces de salir corriendo. Son pequeños espacios que se abren en la conciencia, momentos en los que sabes que tomar un riesgo es lo que necesitas para seguir con vida. Muchas veces he sentido ese impulso de arrancar y lo he abandonado. A veces es porque me da miedo la incertidumbre que ocasiona hacer algo distinto, o simplemente no lo permite la realidad familiar o las responsabilidades económicas.
Esa ventana en la conciencia se volvió a abrir esa noche en Phoenix, como cuando se camina de noche en una habitación oscura y la poca luz que percibes te dirige a algún lugar desconocido. En la negrura de mi cabeza comencé a buscar algo de luz.
Me habían robado cosas que no podría reemplazar jamás. Había terminado la relación sentimental más determinante de mi vida adulta hasta ese momento. No podía seguir viviendo en el mismo lugar y, afortunadamente, el contrato se había vencido. Iba a tener que viajar apretado, probablemente solo, todavía bregando con el dolor de la separación, sin casa al regreso, y tenía que irme en unas semanas.
Esa ventana en la conciencia se volvió a abrir esa noche en Phoenix, como cuando se camina de noche en una habitación oscura y la poca luz que percibes te dirige a algún lugar desconocido. En la negrura de mi cabeza comencé a buscar algo de luz.
Me habían robado cosas que no podría reemplazar jamás. Había terminado la relación sentimental más determinante de mi vida adulta hasta ese momento. No podía seguir viviendo en el mismo lugar y, afortunadamente, el contrato se había vencido. Iba a tener que viajar apretado, probablemente solo, todavía bregando con el dolor de la separación, sin casa cuando regresara, y tenía que irme en unas semanas.
No podía cerrar los ojos sin que mi mente fuera tomada por imágenes inventadas, así que comencé a pensar con los ojos abiertos. Me emocionó aprender la historia de los pueblos latinoamericanos y su relación con el colonialismo, la esclavitud y el desplazamiento de sus comunidades indígenas y negras. Me acordé de Guayasamín, de su pintura combatiente; de Galeano, de cómo aprendí de nuestra historia; de la música lamentosa de Mercedes Sosa; de los himnos de Violeta Parra; del aburguesado y delicioso rock del Cono Sur; de los tambores del candombe en Uruguay; del bolero, de la panamericana cumbia.
Comencé a pensar en el privilegio de poder viajar. En los muchos seres queridos que no pueden siquiera ver a sus familias en países vecinos. En gente que ha estado separada por años, con la impotencia de no verse.
Ya era de madrugada, el cielo de Phoenix pardo, con el morado del alba. Yo seguía acostado, esperando que se enfriara el otro lado de la almohada.
La intrusión a mi privacidad acentuó la soledad crónica que vivía. Ahora más que nunca necesitaba espacio, reeducar mis convicciones, reflexionar.
Ese fin de semana metí el desorden dejado por los rateros en cajas, preparé un ceviche, compré cervezas y mis amigos más cercanos me ayudaron a mudar todo a un storage.
Ilustración por Isela “Chela” Meraz
Mi vuelo era a Buenos Aires y el regreso era de Quito ocho semanas después. Debía aprender más de la gente que vive en los lugares a los que iba a visitar. Comencé a leer más, pero todavía sin saber dónde tenía que volver a empezar.
En la preparatoria tenía dos grandes amigos que me habían incitado a la lectura. Miguel me recomendaba libros de historias obscuras; los poetas malditos eran su lectura de cabecera y los poemas que me compartía hablaban de perros muertos y adolescentes petulantes. Nos reuníamos en cafés para inventarnos proyectos, para reírnos de nuestra juventud, para hablar de aquellos que representaban la autoridad. La otra era Minerva, hasta hoy una de mis mejores amigas y una voraz lectora de novelas de todo tipo; habíamos comenzado una revista juvenil que incluía poesía, política, cultura y deporte, un proyecto que me había ayudado a escribir para compartir con otros, a leer lo de otros para construir una voz nueva.
Desde entonces comencé a escribir como si fuera una necesidad. En libretas narraba historias cortas, analizaba la situación política, constantemente batallaba con la poesía, me emocionaban las narraciones complicadas, me gustaba imaginarlas en escenarios de teatro.
Me acordé de que había leído que Octavio Paz tenía una revista en la que los artículos se dividían en tiempo, destiempo, pasatiempo y contratiempo. Me parecía una manera justa de describir un viaje. Decidí que con estas muletas podría regresar a la escritura mientras viajaba: reflexiones de viaje, de sucesos, una crónica que escribiría para mí, no para compartir con otros. Sin agendas ni motivos, una serie de notas de lo que veía, sentía y hacía.
El libro inicia con las historias de mi visita a Sudamérica, un espacio en el que intento encontrar nuevos pedazos de la persona que quiero ser, en el que soy retado por atracos, pleitos, besos, poemas y enfermedad.
Al regresar a los Estados Unidos, inicié un nuevo puesto que me obligaba a viajar, y decidí continuar escribiendo. Por casi diez meses viví en casa de amigos, hoteles; a veces dormía en mi carro o arrimado en alguna fiesta de extraños.
Terminé mudándome temporalmente a Washington, DC, donde obtuve un nuevo trabajo que me obligó a viajar aún más, y las crónicas continuaron. Conocí personas que me inspiraron; estuve en el maratón de Boston el día de la bomba, en el bar de Denver el día que ella buscaba a alguien con quien dormir, en la frontera con mi padre.
Este libro cuenta la historia del constante movimiento. De un mexicano que, por azares de la vida, terminó viajando, sintiéndose desplazado, sin un hogar fijo, desenamorándose, volviéndose a enamorar, intentando nuevas vivencias, alcohol y otras sustancias.
Escribí estas historias pensando que nunca nadie las leería. Escribí estas notas para mí.
Ahora he empezado a mudar memorias a una caja de cartón, más temporal. He guardado cartas, boletos, fotografías, memorias de viajes, de amores, de amistades, pero ya no la he abierto: no quiero saber qué memorias particulares existen ahí, por si acaso me las roban de nuevo, evitar el dolor.
Preferí esta vez escribir, publicar algo que compartir, un tipo de memoria colectiva que le haga difícil al ladrón volver a robarlas. Esta vez, estas memorias ya no solo van a ser mías, sino que vivirán en papel y tinta, serán una carga para otros, y la responsabilidad ya no será solo de mí, sino de aquellos que lean.